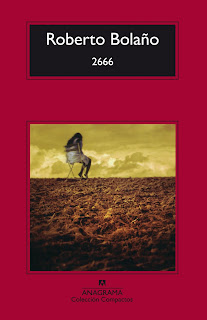INSUMISIÓN
Eduardo Moga
Llevo una temporada leyendo en los ratos de
ocio Insumisión, de Eduargo Moga (Barcelona, 1962), que
el escritor tuvo a bien regalarme en Manizales (Colombia) tras hacerse con
varios ejemplares comprados a un precio notablemente inferior al que es vendido
en España. Como en casi toda trayectoria poética, en la del autor barcelonés
también podríamos hablar de poemarios mayores y menores, sin dar a estos adjetivos un sentido valorativo, pues los logros líricos pueden conseguirse
tanto en las composiciones graves y extensas como en los textos breves y
ligeros. Si un libro como Los haikus del
tren (Almería, El Gaviero Ediciones, 2007), siguiendo el modelo canónico,
pretende captar en escuetas fulguraciones líricas instantes del presente, Insumisión es, sin asomo de duda, un
poemario mayor, reflexivo y profundo, que es a la vez, para este lector, un alegato moral y una
propuesta estética.
En él alternan extensos poemas en verso
libre con composiciones en prosa fronterizas entre varios géneros, como la
reseña, el ensayo, el artículo periodístico o el poema en prosa. De ese modo, “dos mundos se
entrelazan: el del yo, íntimo y subjetivo, que se revela en los poemas más
líricos, y el de nosotros, que se centra en el exterior, en lo histórico,
plasmado en poemas en prosa atentos a la realidad social que, desde lo
narrativo, hablan con ironía de lo que más duele, aquello de lo que el ser
humano no puede desligarse y sin embargo no puede abrazar” [Nota de
contraportada].
Me han llamado la atención, entre las
composiciones en prosa, la elaborada con citas ajenas, que comienza “Una vía de
agua es siempre más inteligente que el capitán del barco” [Jesús Agudo] o la
extensa enumeración de animales, plantas, lugares y gentes que pudieron ver los hombres enrolados en la expedición de Alejandro Malaspina, toda una celebración léxica que arranca de este modo:
“El cacto, el helecho, el ostrero, el zampullín o somormujo, el martín
pescador, el cormorán, el ibis, la zarigüeya, la gibarta, los indios huiliches,
el río BíoBío, los indios de Renquelque, los indios camboyanes, Talcahuano, el
puente de Calicantos, el Tajamar del río Mapocho, Copiacó, la isla de San Ambrosio, la pasiflora, la yuca, la alpaca, el río Napo, los indios camuchinos, los indios iquitos, los indios capanaguas, los indios casibos, los indios chispeos…”.
Reproducimos un fragmento de una de las
primeras composiciones en verso libre. De temática amorosa, la dicción demorada y reiterativa, indicio expresivo de una profunda obsesión, parece responder a
una de las citas con que se abre el poemario: “Voy a terminar de escribir todo
esto –para seguir escribiéndolo interminablemente” (David Huertas, Incurable, “Rayas”)
[Fragmento]
“No
sé de dónde vienes. Abro los ojos, y no sé de dónde vienes,
pero
ahí está tu cuerpo, ocupando un lugar cierto,
un
lugar geológico
y
matemáticamente incorporal
en
la realidad, que es un camino,
aunque
no sepa de dónde vienes
y
ese camino no discurra por la tierra
y
solo sea la proyección instantánea
de tu
estar indudable,
de
tu estar mientras pasas, sin piedra ni mundo
ni
tiempo
ni
tú.
Pero
tú estás, ciertamente,
mineralmente,
en
la provisionalidad de un cuerpo que fue azul
antes
de adquirir este matiz de tierra vertebrada, este coágulo
de
uñas que vuelan y, no obstante, me acarician,
esta
solidificación abstracta
de
carne
y de ti.
Pasas
frente a los libros que acumulo con la misma voluptuosidad
con
que te he querido, desnuda en la penumbra
desnuda,
y observo, apenas abiertos los ojos,
que
el camino pasa por tu vientre,
que
el camino es tu vientre.
No
hay atajos,
sino
un sendero que se bifurca
a
ambos lados de tu cuello,
y
se incurva en las dos semiesferas de los hombros,
y
desciende por las estribaciones de los omoplatos,
y
vuelve, por fin, otra vez, al vientre de donde
ha
salido como algo transitorio,
como
algo sin origen
y sin
cuerpo,
porque
se hunde en el cuerpo,
en
sus silbidos y su hiel,
como
se hunden los cuerpos en el agua.
Muda,
desnuda,
caminas por el
camino que eres,
y
recorres tus muslos, que cimentan el tronco blanco
que
te sostiene, y se deslíen en una blancura
plural,
fundida
en
un abrazo transparente
con
la oscuridad,
y
palpas el aire con los dedos, y se vuelven aire
tus
dedos, derramados en su movimiento
de
búsqueda
e
introducción,
y
ofreces a mis ojos recién nacidos
tus
ojos antiquísimos,
el
diámetro ácueo de tus caderas,
la
erupción aluvial de tus pechos,
la
cavidad excedente de tus nalgas:
lo
que se endereza, y se extingue, y perdura,
lo
que es doble, como tu camino
y
el mío, como tus pies, que se adentran en mis ojos,
estrepitosamente brotados del sueño,
y
en los tuyos,
como la sangre,
que
es de ambos, pero de un solo cuerpo,
abrasadamente
tuya.